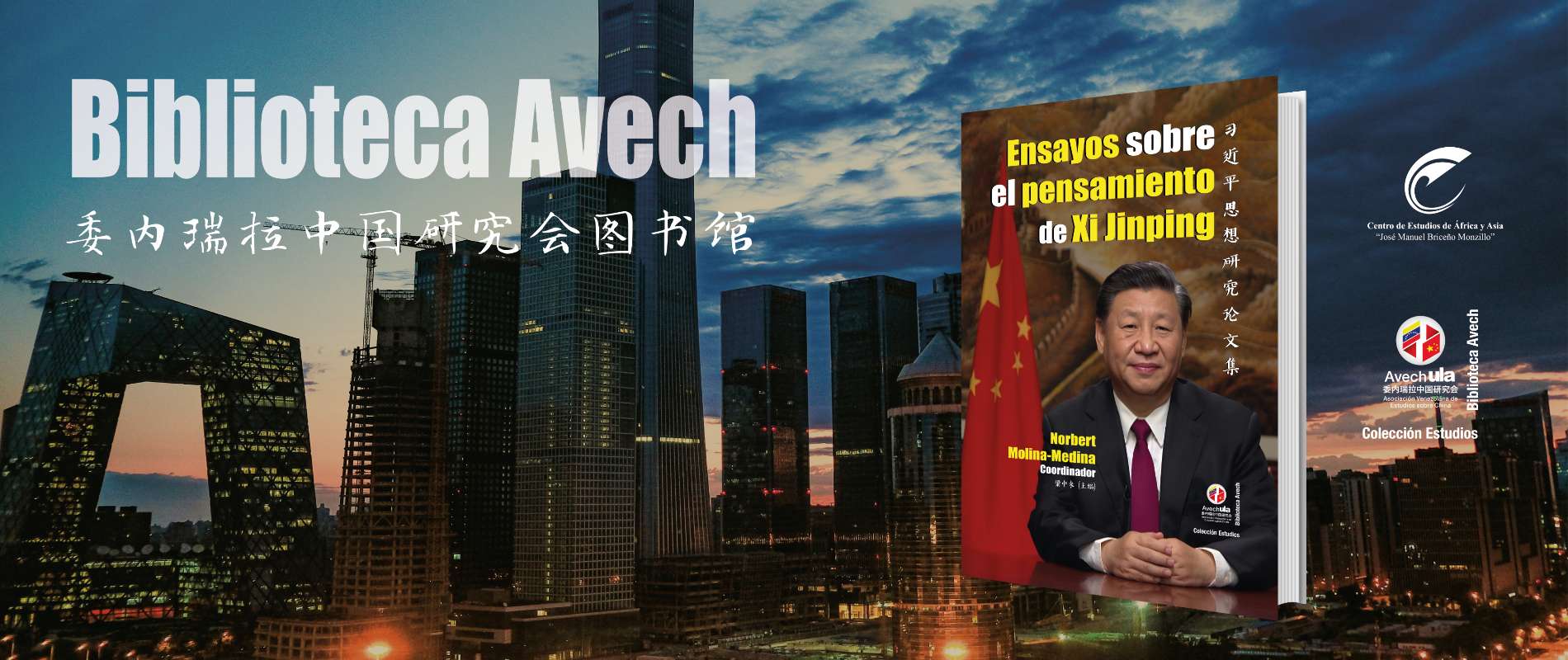Religión y política: Bön y Budismo en Tíbet
Julio López Saco
Religiosidad Bön
La tradición Bön afirma que en un pasado ancestral existieron tres hermanos, llamados Salba, Dagpa y Shepa, quienes estudiaron las doctrinas en el cielo (Sirdpa Yesang). A finalizar sus estudios empezaron a actuar como guías de la humanidad en tres edades sucesivas, en el pasado, en el presente y el futuro. Salba cambió su nombre por el de Tonpa Shenrab, convirtiéndose en el maestro y guía de la edad presente del mundo. Descendió de los reinos celestiales y se manifestó en el monte Meru con dos discípulos, Mal y Yulo. En ese instante, nació como príncipe (hijo del rey Gyal Tokar y la reina Zanga Ringum), en el palacio al sur del monte Yungdrung Gutseg, en el octavo día del primer mes del primer año del ratón de madera macho (correspondería a 1857 a.e.c.).
La leyenda Bön, por otra parte, señala la presencia de la tierra de Omolungring, que contiene un tercio del mundo existente. Se ubica en el occidente de Tíbet. En su centro se levanta el monte Yungdrung Gutseg, “pirámide de nueve esvásticas”, que simboliza los nueve caminos de Bön. De la base de la montaña fluyen cuatro ríos en dirección a los cuatro orientes. La montaña está rodeada de templos, bosques y ciudades. Este conjunto de palacios, ríos y zonas boscosas, junto con el Monte Yungdrung Gutseg en el centro, conforma la región interna de Omolungring. La intermedia presenta doce ciudades, cuatro de las cuales se sitúan en las cuatro direcciones cardinales. Las regiones están rodeadas por un océano y una cordillera.
Se conoce con el término Bön a una tradición chamánica y animista tibetana, que hoy en día es una de las más relevantes escuelas espirituales en Tíbet. Uno de sus centros simbólicos principales será el muy conocido monte Kailash, sacro también para el hinduismo.
La adaptación del Bön al Budismo que llega de Khotan, desde las culturas iraníes dentro del Tibet Occidental o desde India, propiciará la división entre el Bon Blanco y el Negro. Los textos fundamentales del primero son los Vehículos del Fruto, mientras que el Bon Negro o Arcaico rechaza el budismo y sus enseñanzas se contienen en los Cuatro Vehículos de la Causa. Este Bön antiguo se fundamenta en diversas creencias acerca de la naturaleza y en prácticas chamánicas de talante animista.
La tradición mítica del Bön, señala que fue fundado por un personaje mitológico de nombre Shenrab Miwo, quien habría habitado una suerte de tierra espiritual idealizada de nombre Omolungring, lo que parece ser una mezcla de la idea de Shambhala, el Monte Meru budista y el referido Kailash. Este lugar, asociado a tribus nómadas, estaría en Persia o Arabia o bien al occidente del reino de Zhangzhung, que se ubicaba en el Tíbet Occidental. En consecuencia, es probable que el Bön provenga de Asia Central, tal vez de un área cultural iraní. Miwo llegaría a Zhangzhung, siempre según la tradición, entre los siglos XI y VII a.e.c. La influencia de Zhangzhung se adentraría en el área de Yarlung, en Tíbet Central, permaneciendo hasta la fundación, por parte de Songsten Gampo, del primer Imperio Tibetano.
En las primeras etapas del Bön existió un gran énfasis en el más allá, particularmente en el llamado Estado Intermedio, de ahí la práctica de rituales funerarios muy precisos. Muchos textos Zhangzhung fueron sepultados dentro de paredes de barro en el monasterio Samye por parte de un gran maestro llamado Jampa-Namka. Los bonpos enterraron, por tanto, lo que puede entenderse como las enseñanzas Bön. Estos textos sepultados en Samye, fueron descubiertos por primera vez en 913, pero luego fueron codificados en 1017 por el gran maestro bonpo Shenchen Luga.
Hay algunos factores en común entre el Bön y las tradiciones del budismo tibetano. Podría considerarse a los bonpos como otra forma de budismo tibetano, si bien esto dependerá de la manera que se tenga de definir la tradición budista. Lo cierto es que el Bön habla sobre la iluminación, de alcanzar la iluminación y también de Budas. Además, el Bön posee la tradición de los debates, igual que las tradiciones budistas tibetanas, y enfatiza las ciencias tradicionales indias, como la medicina o la astrología. El Bön, como el budismo tibetano, posee monasterios y votos monásticos, así como un sistema de tulkus, igual al de los monasterios budistas.
Algunos elementos tomados del Bön por el budismo tibetano son determinados métodos de adivinación y el llamado tejido de la armonía espacial, un tejido en forma de telaraña de hilos con muchos colores que representan los cinco elementos. Proviene de la idea de armonizar los elementos externos previamente al trabajo con los internos o karma. En el fondo, se trata de armonizar los elementos y advertirles a los espíritus que nos dejen tranquilos, pues el espíritu de alguna persona puede ser robado, eventualmente, por espíritus dañinos.
El concepto de las conocidas banderas de oración proviene, asimismo del Bön. Poseen los colores de los cinco elementos y se cuelgan para armonizar y equilibrar los elementos externos. Muchas de tales banderas de oración portan la imagen del caballo del viento, asociado al caballo chino de la fortuna. Del mismo modo, elementos de la sanación Bön entraron al budismo como es el peculiar caso concreto de rociar agua bendita con una pluma de ave.
Entrada del budismo
No resulta fácil saber son seguridad el momento en que los tibetanos entraron en contacto con el budismo. La tradición y el marco legendario afirman que ocurrió en la época de Lha Totori, un gobernante de Yarlung en el sureste del Tíbet, en algún momento del siglo IV. Con independencia de la realidad de tal aseveración, no es implausible que ciertos elementos del budismo hubieran llegado a lo largo de este período de la prehistoria tibetana, puesto que la región estuvo siempre rodeada, desde antiguo, por territorios en los que el budismo, como sistema religioso y cultural, se había establecido desde una larga data; esto es, China al este, India y Nepal al sur; el mundo iranio preislámico en el occidente y los pequeños estados-oasis de la Ruta de la Seda al norte.
Budismo antiguo
El proceso inicial de traducción de textos budistas estuvo a cargo de grupos de eruditos indios y tibetanos, más tarde seguido por la compilación, a fines del período imperial, en el siglo IX, por compilaciones de glosarios con equivalentes tibetanos de los términos sánscritos. El conjunto del material traducido fue compilado por el estudioso del siglo XIII Buton Rinchendrup, en dos colecciones mayores: Kangyur, en ciento ochenta volúmenes, que contienen traducciones de tantras y sutras, incluyendo, en algunas ediciones, los Tantra Nyingma, textos tántricos antiguos asociados a la escuela Nyingmapa, y Tengyur, en doscientos cincuenta volúmenes, que contienen material comentado y tratados individuales realizados por estudiosos indios. El material de sutras y tantras es considerado más significativo por sus valores espirituales que por sus contenidos textuales. Todos estos trabajos, con el tiempo, se han conservado en ediciones de colección (sungbum). Posteriormente, se produjeron toda clase de textos individuales, de carácter ritual, filosófico, sobre medicina, astronomía o historia. Incluso de redactaron guías de peregrinaje y trabajos literarios.
Las grandes universidades monásticas indias, concretamente en Bihar, Bengala y Orissa, fueron las principales fuentes de la tradición erudita budista tibetana. Los anales tibetanos mencionan dos fuentes principales de las que obtuvieron enseñanzas: una de ellas, las universidades monásticas de Vikramaslla, Nalanda y Somapura; la otra, los siddhas tántricos, que aparecen retratados en los relatos tibetanos como practicantes independientes, como el caso de Narodha, quien estableció centros de enseñanza que fueron rápidamente patrocinados por gobernantes locales.
Parece haber habido dos épocas de difusión o propagación de las enseñanzas búdicas en Tíbet, la difusión arcaica (ngadar), hasta el momento del colapso imperial en el siglo IX, y chidar o difusión tardía o genérica, que se inicia con el proceso de la actividad de traducción promovida por los gobernantes de Guge a fines del siglo X, extendiéndose hasta el período de las invasiones musulmanas del norte de India a comienzos del siglo XIII. Los primeros monjes, tradicionalmente un grupo de siete hombres de la aristocracia elegidos para dicho propósito, fueron los que, en el siglo VIII, proporcionaron el personal inicial para erigir el primer monasterio tibetano en Samye, en la región centro oriental del Tíbet.
Sarmapa o Nuevas Escuelas introdujeron ciclos tántricos como Kalacakra, Cakrasamvara y Hevajra. Una variedad de estas tradiciones Sarmapa como Kadampa, fueron asociadas al ascetismo monástico Sakyapa, Jonangpa y Shalupa. Estas escuelas contaron con grandes eruditos, como Sakya Pandita y Buton Rinchendrub, entre otros. Es ahora cuando los antiguos maestros de las escuelas Kagyüdpa reivindicaron ser reencarnaciones de anteriores lamas. Comenzaron a asegurar que eran conscientes de tales renacimientos, y poseían cierta memoria de sus vidas previas. Ulteriormente, entre los siglos XIII y XIV, esto llegó a ser el fundamento del sistema de trulku o lamas reencarnados, partir del cual un determinado renacimiento debe ser encontrado para desempeñar el rol de lama principal tras un riguroso entrenamiento. La palabra trulku deriva de la idea mahayana de los Tres Cuerpos del Buda (Trikaya). Corresponde al tercero de ellos, nirmanakaya o cuerpo material (esto es, cuerpo ilusorio o producido mágicamente). De aquí se podría implicar que el lama reencarnado representa la presencia física del Buda.
En definitiva, se podría decir que los budistas tibetanos han vivido en estados diferentes y en zonas sin ellos, en una extensa región en la que las comunicaciones siempre han sido difíciles y muy lentas. Aunque han existido factores unificadores en el budismo del Tíbet, como el mantenimiento de las rutas comerciales, un lenguaje escrito común, el respeto al Dalai Lama y la presencia de centros de peregrinación, han seguido persistiendo tradiciones con intereses variantes que impiden la supresión de las diferencias religiosas y el establecimiento de un estilo religioso centralizado y unificado. El dominio político de la orden Gelukpa sobre Tíbet se estableció a mediados del siglo XVII a través de la alianza militar suscrita entre el quinto Dalai Lama y el jefe mongol Gushri Khan. Tal control, sin embargo, no ha logrado impedir reacciones en las demás tradiciones budistas, verificadas en el enfoque no sectario (rimé) que se fundamenta en el principio de que la extensa variedad de enseñanzas y prácticas son una alternativa válida al fin común de alcanzar la budeidad.
Imperio y budismo
La historia tibetana inicia con el Tsempo (emperador), Songtsen Gampo, cuyo reinado se desarrolló entre 617 y 649, comenzando así la denominada por la tradición Dinastía de los Treinta Reyes. Fue el que unificó, política y militarmente, el entorno geográfico tibetano, conquistando incluso algunos territorios adyacentes. Además, fue el encargado de desarrollar el sistema de escritura, fundamentado en modelos indios. Contrajo matrimonio con una princesa china de nombre Wencheng, con la que se relaciona la instalación de una imagen de Śākyamuni Buddha, traída desde China, en Lhasa como parte de su dote. Se decía de esta escultura, conocida como Jowo (Señor), que había sido fabricada en India como un retrato auténtico del mismísimo Buda. Se convertiría en el objeto más sagrado del Tíbet, objeto de peregrinación. Algunas fuentes también comentan que el monarca se casó posteriormente con una princesa budista nepalesa, llamada Bhṛkuṭī. Una y otra habrían inspirado al emperador para que la corte abrazara esta religión india.
De este modo, Songtsen Gampo pudo llegar a ser relacionado, eventualmente, como una regia emanación tibetana del bodhisattva de la compasión universal (Avalokiteśvara–Chenrezi), a quien el Buda Śākyamuni habría confiado la ardua tarea de convertir Tíbet al budismo. A pesar de todo, sin embargo, parece bastante improbable que una fe extranjera progresar debidamente antes de que hubiera transcurrido, por lo menos, otro medio siglo más.
Fue bajo el reinado del soberano Tri Düsong, fallecido a comienzos del siglo VIII, el momento en el que se fundó un templo en la región de Ling, en la zona del Tíbet oriental, tal vez en conexión con las campañas militares que se llevaron a cabo en la región sureste del imperio tibetano contra el célebre reino budista de Nanzhao (en el actual Yunnan). Durante el reinado de su sucesor, Tri Detsuktsen (de 704 a 755), se constata una clara evidencia de renovados avances del budismo en la región de Tíbet central. En este caso, de nuevo como antaño, sería una princesa china la que jugaría un instrumental y decisivo papel en lo tocante al mantenimiento de la fe búdica.
Esta princesa, de nombre Jincheng, llegó a Tíbet hacia 710. Aparentemente entristecida por la ausencia de los ritos funerarios budistas en honor de los nobles fallecidos, se habría encargado de introducir en la región la costumbre china budista de recordar al muerto durante siete semanas de duelo. Tales prácticas promoverían las creencias inframundanas, ulteriormente elaboradas en el Libro Tibetano de los Muertos (Bardo Thodol, Estado de Transición) en el que se relata el tránsito entre la muerte y el renacimiento en un lapso de cuarenta y nueve días. La mencionada princesa habría invitado, asimismo, a una serie de monjes de Khotan al Tíbet central, que acabarían formando la primera comunidad monástica (saṅgha) en la región. No obstante, a la muerte de Jincheng en 739, se produjo una reacción anti budista que provocó la expulsión de los monjes extranjeros.
Los últimos años del reinado de Tri Detsuktsen estuvieron signados por un delicado conflicto entre facciones nobiliarias que culminó en el asesinato del soberano. En el momento en que su hijo, apenas un niño, fue ubicado en el trono, en 755, las facciones hostiles al budismo se hicieron las dominantes en el ámbito cortesano. El tsempo Tri Songdetsen (742 a 802), llegaría a ser, sin embargo, el más relevante gobernante tibetano y un benefactor sin igual de la religiosidad budista. En algunos de sus edictos se recoge que durante su mandato la región sufrió diversas y muy severas epidemias que afectaron gravemente tanto a las personas como al ganado. Sin soluciones a tan graves males el rey decidió levantar la prohibición de la práctica de ritos budistas que se había proclamado desde el destronamiento de su padre. La situación empezó a mejorar con celeridad, lo cual propició que el monarca adoptase la fe búdica y emprendiese el estudio de sus enseñanzas. Fue así como se oficializó la conversión del soberano, hacia el año 762.
Precisamente sería Tri Songdetsen quien fundaría el primer monasterio budista (Samyé) en Tíbet, hacia el año 779, invitando al enseñante indio Śāntarakṣita para que ordenase, oficialmente, a los primeros monjes budistas tibetanos. En consecuencia, la comunidad monástica tibetana podría seguir el Vinaya de la orden india denominada Mūlasarvāstivāda, a la que el maestro Śāntarakṣita estaba fielmente adherido. Por otra parte, esto facilitó la traducción (por medio de específicos comités de traducción) de las escrituras canónicas budistas, una labor patrocinada en gran escala por la corte. Estos profesionales, en estrecha colaboración con eruditos budistas centroasiáticos e indios, crearían un riguroso léxico sánscrito-tibetano como guía imprescindible de su trabajo. Como óptimo resultado de tan minucioso trabajo surgió un vocabulario filosófico y doctrinal en tibetano. Se compusieron manuales que introdujeron el novedoso vocabulario recientemente acuñado al lado de elementos del pensamiento budista. La paulatina configuración de la literatura canónica budista tibetana no se interrumpió con los sucesores de Tri Songdetsen, al menos hasta el colapso dinástico a mediados del siglo IX. Cientos de escritos religiosos y filosóficos budistas indios serían traducidos en ese período de tiempo.
En la década del 780 los ejércitos de Tri Songdetsen conquistaron Dunhuang, el centro más relevante del budismo chino, desde donde los maestros del Chan (Zen) introducirían a los tibetanos la idea de un inmediato e intuitivo despertar individual, sin necesidad de transitar innumerables vidas de reencarnación, tal y como defendía el budismo indio. Uno de esos enseñantes fue el maestro chino Moheyan, quien sería invitado al Tíbet central, en donde lograría gran predicamento y sería muy seguido, incluso por parte de los miembros de la familia real. La popularidad de sus enseñanzas propició una dilatada disputa entre aquellos partidarios de un repentino despertar (iluminación radical por mediación de la intuición mística) frente a una iluminación gradual (a través de un metódico análisis razonado).
Las fuentes más tradicionales cuentan que el primer debate sobre tales consideraciones se llevó a cabo en el monasterio de Samyé a fines del siglo VIII. Los que disputaron fueron Moheyan y un discípulo de Śāntarakṣita, el filósofo indio Kamalaśīla. Lo que sobrevive de las fuentes señala la clara tendencia a ridiculizar la perspectiva Chan. Si bien pudo haber muchos elementos inciertos, la tradición posterior revela que Moheyan fue tratado como un representante de una doctrina irracional (esa de la iluminación instantánea), en tanto que se saludó con agrado el énfasis de Kamalaśīla sobre el cultivo gradual y paulatino de las virtudes intelectuales, así como de la moral del bodhisattva, aspectos que tendrían que configurar el paradigma que debía ser emulado por los budistas tibetanos. A pesar de ello, algunos elementos de las enseñanzas Chan permanecieron en Tíbet, manteniéndose el linaje chan en la región oriental hasta, por lo menos, el siglo XI.
Con los sucesores de Tri Songdetsen, Tri Desongtsen (804-815) y Tri Relpachen (815 a 838), los monasterios y escuelas budistas florecieron bajo el patrocinio real. Sin embargo, en el reinado de Üdumtsen (entre 838 y 842), gobernante conocido como Lang Darma (joven buey o buey-dharma), el patrocinio real de los monasterios se redujo, muy probablemente debido al declive de las rentas estatales y no a una pérdida de prestigio del budismo.
Historias posteriores contaban que este monarca era, en realidad, un devoto de la religión Bön y que, en consecuencia, habría perseguido el budismo hasta que fue asesinado en 842 por un monje budista de nombre Lhalung Pelgyi Dorjé. Este Dorjé fue una figura histórica, si bien llegó a encarnar la personalidad de un héroe en una colorida leyenda que celebraba, justificándolo, el regicidio. Distinguido como un sacerdote Bönpo que, vestido con una túnica negra, buscaba bendecir al gobernante, se acercó al mandatario y le disparó una flecha con su arco ceremonial para, a continuación, escapar montado sobre un gran semental negro. Después de cometido el magnicidio, sus perseguidores no fueron capaces de encontrar jinete Bönpo alguno sobre una montura negra, sino que únicamente lograron ver a un monje budista sobre un caballo blanco. Lhalung Pelgi Dorjé había, astutamente, pintado su vestimenta, llevando su túnica del revés.
Se ha dicho que la fundación del monasterio de Samyé tuvo la decisiva participación de Padmasambhava, un renombrado y muy reputado adepto tántrico de Oḍḍiyāna, en la región noroeste de India, quien habría sido requerido para sosegar las divinidades, demonios y espíritus hostiles del Tíbet con la intención de su lealtad al budismo.
Con independencia del papel que haya podido desempeñar en esa época, Padmasambhava llegaría a ser específico objeto de devoción, hasta el punto de ser deificado con la denominación de Precioso Gurú (Guru Rinpoché) del pueblo tibetano. En conjunción, el rey Tri Songdetsen, el monje Śāntarakṣita y el célebre adepto budista Padmasambhava, serían reverenciados como la trinidad de la conversión tibetana. En tal sentido, representarían los tres elementos constitutivos principales del mundo budista tibetano; esto es, el regio patrón laico, el adepto tántrico y el monje ordenado.
El colapso final del imperio tibetano siguió muy pronto tras el fallecimiento del mencionado Üdumtsen. Los dominios de sus sucesores se fueron reduciendo gradualmente a un grupo de pequeños reinos. Tíbet permaneció, de esta manera, sin una autoridad central durante la siguiente centuria. Si bien mucha de la actividad institucional budista se detuvo al finalizar el patrocinio imperial, ciertas tradiciones de estudio y de prácticas rituales lograron sobrevivir. Parece ser que algunas tradiciones esotéricas tántricas florecieron tras la caída del imperio, especialmente en el entorno de Dunhuang en el siglo X. Bien es cierto que el budismo monástico prácticamente desapareció del Tíbet central, conservándose únicamente en las regiones orientales, en las actuales provincias chinas de Gansu y Qinghai. De hecho, fue aquí donde (desde mediado el siglo X), un joven Bönpo conocido como Lachen Gongpa Rapsel (Gran Lama de Espíritu Claro) se convirtió al budismo y recibió su ordenación. Tanto él como algunos de sus discípulos ordenarían posteriormente a muchas personas del Tíbet central y occidental, propiciando un movimiento renacentista monástico que recibiría la denominación de “tardía promulgación de la enseñanza” o tenpa chidar.
Se podría decir que hubo dos desarrollos contemporáneos con el declinar del monasticismo budista que adquirieron gran relevancia. Por un lado, la emergencia de la religión Bön; por la otra, y de modo simultáneo, la aparición y consolidación de una distintiva forma de budismo esotérico, ulteriormente conocido como Nyingmapa; es decir, la tradición antigua.
El budismo, en general, proveyó al imperio tibetano con los medios simbólicos con los que simbolizarse a sí mismo como la encarnación mundana de un ordenamiento espiritual y político universal, una suerte de cosmocracia en la cual el Tsempo sería comprendido (y así asumido), como la propia representación terrenal del Buda. Tal íntima asociación se haría tangible a través de la identificación del Tsempo con el Buda Cósmico de la Luminosidad Radiante, Vairocana, cuyo icono se reproducirían extensamente a lo largo y ancho de los dominios imperiales.
Para saber más
Baumer, Ch., Bon: Tibet’s Ancient Religion, Wisdom: Ilford, 2002; Davidson, R.M., Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement, Nueva York, Columbia University Press, 2002; Davidson, R.M., Tibetan Renaissance. Tantric Buddhism in the Rebirth of Tibetan Culture, Nueva York. Columbia University Press, 2005; Ermakov, D., Bѳ and Bön: Ancient Shamanic Traditions of Siberia and Tibet in their Relation to the Teachings of a Central Asian Buddha, Kathmandu: Vajra Publications, 2008; Ekvall, R.B., Tibetan Skylines, New York: Farrar, Straus and Young, 1952; Kapstein, M.T., The Tibetan Assimilation of Buddhism Conversion, Contestation, and Memory, Nueva York: edit. Oxford University Press, 2000; Kapstein, M.T., The Tibetans, Oxford & Malden, Blackwell Publishing, 2006; Kieschnick, J., The Impact of Buddhism on Chinese Material Culture, Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2003; Kvaerne, Per, The Bon Religion of Tibet. The Iconography of a Living Tradition, Boston: Shambhala, 1996; Lopez Jr., D.S., Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West. Chicago & London: University of Chicago Press, 1998; Ramble, Ch., The Navel of the Demoness: Tibetan Buddhism and Civil Religion in Highland Nepal, New York & Oxford: Oxford University Press, 2008; Samuel, G., Civilized Shamans: Buddhism in Tibetan Societies. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1993; Samuel, G., The Origins of Yoga and Tantra: Indie Religions to the Thirteenth Century, London & New York: Cambridge University Press, 2008; Samuel, G., Introducing Tibetan Buddhism, Londres: edit. Routledge, 2012; Smith, E.G., Among Tibetan Texts: History and Literature of the Himalayan Plateau, Boston: Wisdom Publications, 2001; Snellgrove, D. L., Indo-Tibetan Buddhism: Indian Buddhists and Their Tibetan Successors, 2 vols. Boston: Shambhala, 1987; Stein, R.A., Tibetan Civilization, London: Faber, 1972; Tucci, G., The Religions of Tibet London, Routledge & Kegan Paul: Berkeley, University of California Press, 1980; Walter, M.L., Buddhism and Empire: The Political and Religious Culture of Early Tibet. Leiden: Brill, 2009.
Fuente: Julio López Saco (AVECH).